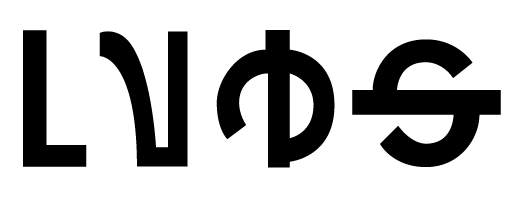Aula voladora de Melocotón Grande
#Filmoteca nº 445
Jules et Jim, de Francois Truffaut
Francia, 1961. 106′ B/N. 16/9 MONO. Ficha artística: Jean Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, Vanna Urbino. Boris Bassiak. Dirección: François Truffaut. Guión: François Truffaut & Jean Gruault (Basado en la novela de Henri Pierre Roché) Música de Georges Delerue. Fotografía de Raoul
Jules et Jim “es el recuerdo más luminoso de Truffaut”. La obra maestra del cineasta saldrá el jueves 18 en la Filmolteca de El Cultural acompañada de este gran texto del escritor, la crítica de Miguel Marías y la escena preferida de Gutiérrez Aragón.“François Truffaut es hombre para compartir mesa y charla”
Cuando Truffaut y Chabrol decidieron entrevistar a Hitchcock por primera vez para “Cahiers du cinéma”, los jóvenes críticos parisinos sufrieron un accidente ridículo al pisar un estanque helado que cedió bajo su peso, y de repente se encontraron metidos hasta el pecho en el agua helada, estropearon la grabadora y parecían incapaces de salir, así que tuvieron que ser auxiliados por el personal de los estudios, y así se presentaron ante Alfred Hitchcock. Al año siguiente, cuando el genial inglés volvió a París, reconoció inmediatamente a Truffaut y a Chabrol en medio de un grupo de periodistas y les dijo: “Señores, pienso en ustedes dos siempre que veo entrechocar dos cubitos de hielo”. Años después Truffaut supo que Hitchcock había embellecido el accidente, dándole su toque personal. Según la versión estilo Hitchcock, cuando los jóvenes cineastas se presentaron ante él, Claude Chabrol iba vestido de cura y François Truffaut de agente de policía.
François Truffaut es uno de esos hombres con los que a uno le hubiese gustado compartir mesa y charla, un hombre afable, curioso, buen conversador, buen oyente a pesar de su leve sordera, o precisamente a causa de ella. Uno de esos hombres misteriosamente tranquilos que inspiran la confianza de las mujeres, de los niños, y hasta de los gatos, siempre educado y respetuoso y discreto, siempre atento, siempre alerta y algo distante. Pero es, sobre todo, la clase de hombre que a uno le hubiese gustado tener de profesor durante la infancia. Es de sobras conocida la capacidad y la sensibilidad de Truffaut a la hora de abordar los temores de la infancia y la preadolescencia, temores que le interesaban y preocupaban profundamente, y para los que demostró muy buenas dotes de pedagogo, una paciencia infinita y un amor sincero. Pero es menos conocido el hecho de que su propia infancia estuvo muy lejos del conocimiento y el tacto que demostró tener sobre el tema siendo adulto.
François Truffaut no fue precisamente un niño deseado. Vino al mundo prácticamente en la clandestinidad, ya que su madre estaba aún soltera. Tal vez angustiada por su reputación y su futuro, su madre le entregó al cuidado de una nodriza siendo apenas un recién nacido, mientras ella volvía al hogar paterno para tratar de pescar un marido. Los primeros tres años de vida de Truffaut son como los de un huérfano oculto, y eso resultó determinante en su personalidad y en su carrera, incluso en su rostro y en sus modales. Su madre se casó por fin con un tal Monsieur Truffaut, que le dio a François el apellido, pero poco más. El flamante matrimonio no se llevó al niño a vivir consigo. Iban a verle de vez en cuando, eso sí, pero el pequeño Truffaut era ya consciente de la indiferencia que sus padres sentían hacia él. Parece que una de sus abuelas se apiadó de él, le llamó a su lado, y le inició en la que sería una de sus pasiones, la literatura, que más tarde calificaría como mucho más que un refugio.

Del cine, que descubrió en su preadolescencia, diría que le salvó literalmente la vida. Y sabía lo que decía, porque todo empujaba a aquel chico solitario y taciturno a la marginalidad y al delito. Cuando su abuela falleció, a sus padres no les quedó finalmente más remedio que hacerse cargo de aquel extraño. Truffaut tenía sólo ocho años. La familia carecía de vínculos verdaderos y estrechos, y la convivencia se hizo insoportable. Truffaut seguía estando solo, desamparado, y la horrible certeza de que su madre no le soportaba le llevaba a deambular sin rumbo por las calles. Para colmo, en esa época el niño descubrió que su padre era su padrastro. La búsqueda de la verdadera identidad de su padre le persiguió toda su vida -y se refleja en su obra- aunque nunca consiguió dar con él (la pista se pierde en un dentista judío). A los quince años Truffaut dejó los estudios y montó un cine-club que no pudo mantener. Su inexperiencia y la competencia le aplastaron, y fue enviado a un correccional para menores por culpa de las deudas. El lugar resultó ser a la vez un reformatorio y un asilo de locos, y Truffaut, como tantos otros, parecía condenado sin remedio a ser un fugitivo sin salida. Pero se hizo la luz al final del túnel: un crítico cinematográfico que lideraba un cine-club de éxito, André Bazin, con el que Truffaut se las tuvo que ver cuando su negocio se hundía, se sintió responsable de la suerte del quinceañero y se hizo cargo de su custodia, se ocupó de que no fuese declarado desertor en la guerra de Indochina, entre otras cosas, y por último se lo llevó a vivir a su casa, junto a su familia, y le animó e incitó a que se dedicara a lo que tanto le apasionaba: el cine.
La historia de Truffaut es como un cuento de terror infantil con final feliz. Y lo cierto es que es difícil, viendo el semblante y el tono con el que Truffaut se deja ver en algunas películas, imaginar que fue un adolescente al filo de la navaja. Puede que a François Truffaut lo salvara el azar, un milagro, la mano de su ángel de la guarda, pero sin duda Bazin vio algo en el chico, algo que le inspiró confianza y le creó expectativas. Fuese lo que fuese, intuyó que Truffaut era un muchacho a quien valía la pena dar una oportunidad y apostó por él. Lo que sigue, todo el mundo lo conoce: su prestigio como crítico en el “Cahiers du cinéma”, articulista polémico y comprometido, miembro destacado de la “Nouvelle Vague” en su carrera como director de cine, películas de culto y de éxito como son Los 400 golpes, Jules et Jim, La piel dura, Besos robados, La noche americana, etc. Una larga y coherente carrera profesional, que contrasta muy meritoriamente con el terreno turbulento y peligroso que pisó durante su etapa de crecimiento. Las fotografías en las que se muestra a François Truffaut junto a un niño -junto a Jean Pierre-Léaud, su Antoine Doinel, a quien tuteló hasta su madurez, o junto a Víctor, el niño salvaje protegido bajo su paciente manto- en la mirada amable de Truffaut se dibuja el respeto, el amor, la complicidad, la protección, todo aquello que hacía que los niños confiasen en él, y el resultado en pantalla es de lo más convincente y emotivo que se ha dado en los siempre delicados rodajes (como Víctor Erice miraba a Ana y custodiaba su descubrimiento, o como el amoroso y delicado empujón con el que deja partir a su Estrella adolescente al Sur soñado; por ella, por él, y también por nosotros).
Teniendo toda esta información en cuenta, y si se presta un poco de atención, en el discurso que el profesor Richet da a sus alumnos en La piel dura, se puede oír la voz modulada y agradable de Truffaut: “Es porque guardo un mal recuerdo de mi juventud y porque no me gusta la manera en que se trata a los niños que he escogido la profesión que tengo: ser profesor. La vida no es fácil, es dura, y es importante que aprendáis a ser fuertes para poder afrontarla… Por una especie de equilibrio extraño, los que han tenido una juventud difícil están a menudo mejor armados para afrontar la vida adulta que los que han sido muy protegidos, muy amados; es una especie de ley de compensación”.

Truffaut dejó escrito que, en 1955, cuando descubrió la novela de Henri-Pierre Roché entre los libros de ocasión de una librería, le llamó la atención el título,Jules et Jim (la sonoridad rotunda de las dos jotas), pero sobre todo descubrir que era la primera novela de un autor principiante de ¡setenta y seis años! Truffaut quedó seducido por un triángulo amoroso en el que el lector se enamora de los tres personajes, y escribió unas elogiosas líneas sobre la novela, que había pasado desapercibida. En seguida recibió una nota de agradecimiento del anciano autor, cuya amabilidad le animó a conocerlo y con el que tuvo contacto hasta su muerte. El joven crítico y el viejo autor novel se escribieron cartas. Truffaut estaba entusiasmado con la idea de llevar a la pantalla su novela, algún día, y la idea entusiasmaba a su vez a Roché. Truffaut invitó a Roché a ver su primer cortometraje, Les Mistons (1958), y este acudió, con ochenta y ocho años, y tuvo un gran detalle: Truffaut le contó que estaba a punto de abordar su primer largometraje, que finalmente sería Los 400 golpes, porque le parecía una empresa más factible para debutar. Roché le entendió perfectamente y le escribió esta conmovedora y bellísima nota que, confiesa Truffaut, “el egoísmo de mis veinticinco años no me dejó leer con la suficiente atención”. Decía así: “Me encantaría estar todavía aquí el día que usted acometa el rodaje de Jules et Jim. Deseo seguirle tan de cerca como me sea posible. Si encuentra alguna razón o algún pretexto para vernos, dígamelo”. Poco más tarde, durante el rodaje de Los 400 golpes, Truffaut conoce a Jean Moreau y le envía entusiasmado fotos de ella a Roché, que muestra el mismo entusiasmo: “Me gusta. Me alegro que a ella le guste Kathe. Espero poder conocerla algún día, sí, vengan a verme cuando quieran, les espero”. Pero cuatro días después Roché muere dulcemente en su cama. Los periódicos apenas mencionaron su fallecimiento. No conoció a Jeanne Moreau ni pudo saborear el éxito de Jules et Jim, éxito que hizo que incluso dieciocho años después de su estreno, Truffaut recibiera una carta de la verdadera Kathe, ya anciana, agradeciéndole que le hiciera “revivir, cautivada por su poder mágico y el de Jeanne Moreau, lo que antaño experimenté ciegamente”. Truffaut estrenó su película y ésta fue muy bien acogida, pero era aún muy joven y le atormentaba que un ser tan extraordinario como Roché, capaz de escribir ardientemente sobre una pasión cincuenta años después de los acontecimientos, siguiese siendo un desconocido. Durante mucho tiempo, Truffaut recuperó y publicó parte de sus diarios y le citó y recordó siempre que tuvo ocasión, además de adaptarle otra de sus novelas, Deux anglaises et le continent. Con el tiempo, Truffaut reconocería que Jules et Jim era su recuerdo más “luminoso”. Porque, confesaba con sinceridad, “al acabar una película siempre me doy cuenta de que es más triste de lo que quería. Siempre me pasa lo mismo”.
Hubo una vez una amistad sin equivalentes en el amor. Ocurrió a principios del siglo XX; pero no fue puesta en palabras ni en imágenes hasta muchos años después. Jules, de nacionalidad alemana, y Jim, de nacionalidad francesa, inauguran un buen día su amistad con una apertura alegre hasta el agotamiento.
Jules y Jim, como dos adolescentes gemelos, se visten igual y no se están quietos ni un momento, pasean juntos de aquí para allá, agitando mucho los brazos y riendo sin motivo. Ambos buscan a la mujer perfecta, que un día creen vislumbrar en la sonrisa tranquila y misteriosa -o misteriosamente tranquila- de una estatua clásica. Es el secreto insondable de esa sonrisa lo que los dos muchachos pretenden poseer, y cuyo esfuerzo pondrá a prueba su amistad. La sonrisa anhelada llega con Catherine, una francesa algo extravagante, voluble y caprichosa, cuya personalidad conmueve y atrae a ambos jóvenes.
La señorita Catherine es bella y un poco pija y anda de un lado a otro bastante caprichosamente, alocadamente, y en su personalidad se mezcla lo original y lo cursi a partes iguales, pero en fin… El encanto de la película radica en la sobria cámara de Raoul Coutard y en su alegre dinamismo narrativo, que fue el sello de Truffaut.
Catherine propone, Jules y Jim disponen, y los tres se divierten como niños. El primero en ceder al impulso del amor es el vulnerable Jules, un desarraigo con poco que perder. Jim, más prudente y reflexivo, es aún cauteloso con esta fascinante mujer que, en la maleta que prepara para gozar los tres juntos de unos días en el campo, no olvida nunca su vitriolo “para los ojos de los hombres que mienten”.