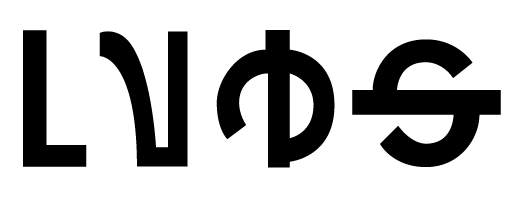Los valientes duermen solos nº 983
Los valientes duermen solos nº 983
Vladimir Mayakovski (1924), de Alexander Rodchenko
«Entre los años 1923 y 1925, Maiakovski junto a Aleksandr Ródchenko creó lo que hoy conoceríamos como una agencia de publicidad, llamada Mayakovski-Ródchenko Advertising-Constructor. Crearon más de 150 piezas publicitarias, packaging y diseños. En esta sociedad publicitaria, era Ródchenko el encargado del diseño gráfico, mientras que Mayakovski creaba eslóganes breves y muy directos. Mayakovski se suicidó de un disparo en el corazón el 14 de abril de 1930 sin que se hayan podido dilucidar, con claridad, las causas de esa determinación; es probable que intervinieran factores emocionales, como algunas críticas severas por su expresivo individualismo.» Los valientes duermen solos. Jueves 29 de agosto de 2019.
Vladimir Mayakovski (1924), de Alexander Rodchenko. Impresión en gelatina de plata. 28,5 x 23 cm. Regalo de la familia Rodchenko. MOMA, Nueva York. Rodchenko, de Gerhard Steidl y Peter MacGill. Publicado por Steidl, Göttingen, Alemania, julio de 2012. Pace/Macgill Gallery. Diseño de Sarah Winter. Escaner de Thomas Palmer. Impreso por Steidl, Göttingen. 112 pp.
Más que intensa, la vida de Vladimir Maiakovski, su gran obra, fue tensa. Esa tensión constante, esa suma de velocidad y energía que tantas veces produjo estallidos -estallidos de poesía, estallidos de pasión, estallidos de miseria- es lo que significa su marca. Porque Maiakovski hoy es, sobre todo, una marca. Puede considerarse un destino penoso para tanta pasión derrochada: qué va, la pasión se derrochó a su tiempo y sin remedio, y al menos produjo algo reconocible por su personalidad y su potencia, una personalidad y una potencia que estaban por encima de sus propios resultados artísticos, aunque sin estos resultados artísticos no estaríamos hoy hablando de esa personalidad. Fue un gran personaje, sí, pero si al personaje no lo hubieran sostenido sus obras, hubiera desaparecido en una tormenta de anécdotas que habría que ir a buscar a los libros de memorias de sus contemporáneos. Ser una marca, hoy, para un poeta, es casi la única manera de convertirse en mito. Y eso, fundamentalmente, fue lo que se propuso Maiakovski desde sus inicios.
Cuenta Ehrenburg en sus memorias (Gente y vida) cómo conoció a Maiakovski. «No consigo recordar quién me lo presentó»: nos dice, «era exactamente como me lo había imaginado, una mezcla de atleta y soñador, mirada dura pero triste». En cuanto se conocen, Maiakovski lo invita a su apartamento: quiere leerle un nuevo poema que ha escrito. Así que Ehrenburg va, se sienta en el apartamento de Maiakovski, y el poeta se dedica a declamar su nuevo poema, Hombre, «y aunque lo leía sólo para mí, lo recitaba como si se estuviese dirigiendo a una multitud en un teatro». Luego Ehrenburg anota algo interesante: confiesa que tanto en la poesía como en la vida de la época, Maiakovski fue para él un excepcional fenómeno, pero que no tuvo ninguna influencia directa sobre él: «Lo sentía cercano y a la vez infinitamente remoto. Puede que sea una peculiaridad del genio o una peculiaridad del personaje Maiakovski. Había escrito que en su dacha, cerca de Moscú, conversaba con el sol: él mismo era un sol rodeado de satélites. El problema de Maiakovski es que, apasionado destructor de mitos, fue transformado en héroe mítico a extraordinaria velocidad». Por eso, nos dice, resulta tan difícil hablar del hombre. En efecto, era un sol: a distancia conveniente, calienta e ilumina, pero demasiado cerca, quema y destruye.

Del pobre hombre, estamos tentados a decir. Pero ¿por qué pobre? Ciertamente su trágico final, su larga decadencia, fue casi lo más poético que le sucedió en la vida, si entendemos por «poético» ese caudal de gestos que uno hace para luchar contra la contrariedad que se le impone desde fuera, ese tratar de salvarse y acabar por reconocer que la única salvación es la desaparición, por no seguir figurando en una tragedia que tiene todos los tintes de convertirse en siniestra barbarie. En el año 30, cuando se pega el tiro que lo mitifica, no hay sitio en la vida de Maiakovski para la carcajada, y sin carcajada no hay Maiakovski, es una de las condiciones de su marca. Esa y la voz alta, el poema para el megáfono y la pared. Ésa es la ecuación que debió plantarse en sus meninges en sus últimas horas, aunque esto sea jugar a pitoniso. También podemos aceptar que fue dueño de su destino, lo que es ser mucho cuando se está en horas muy bajas y se prefiere la nada a la miseria. Dueño de su destino: qué menos. Porque ese pobre hombre y gran personaje se labró su destino a pulso: fue lo que quiso ser desde el principio, de profesión Maiakovski. Cuando un impresor, al recibir un poema interpretable suyo, confundió su nombre con el título de su obra, y acabó titulando la obra con el nombre, Vladimir Maiakovski, la confusión no pudo ser más oportuna, hasta el punto de que se pregunta uno si no sería una leyenda tímida eso de la confusión del impresor, y a última hora de la tarde, cuando estaba a punto de darse la orden de que comenzaran a funcionar las máquinas, Maiakovski no corrió a la imprenta a poner su propio nombre de título de su poema para echarle después las culpas al impresor y declarar así que un poeta debe ser antes que poeta, poema, que debe ser antes que hombre, obra, que debe ser antes que sangre y huesos, verso. Porque Maiakovski el único oficio de Maiakovski, su deporte y su negocio, su enfermedad y su hobby, era su estrategia comercial y su moneda, y su bandera y su himno y todo lo que quieran. Se hizo imprimir una tarjeta de visita del tamaño de un folio donde sólo se leía su nombre: no hacían falta más datos, ni dirección ni horario comercial. Maiakovski era una marca. Lo supo desde el principio, y al final, cuando ya nada funcionaba, cuando las mujeres con las que salía, casadas casi todas, al recibir su invitación de que dejaran a sus maridos, le decían «no, estamos bien así», y cuando le abucheaban en los teatros llenos de jóvenes socialrealistas que consideraban a los vanguardistas patéticos pequeño-burgueses, y ya casi nadie le reía las gracias, aun conservó la certeza de que la marca le sobreviviría. Es como si le hubieran convencido de chaval de que había que elegir entre alcanzar la fama y morir joven, como el héroe aqueo, o bien envejecer contemplando cómo se desinflaba y moría antes que el hombre, esa fama por la que estaba dispuesto a darlo todo, esa fama que le hacía llevar a un poeta joven recién conocido a su habitación para leerle un poema de 500 versos como si se lo estuviese recitando a un teatro lleno de gente enfervorizada, no porque estuviese convencido de que dentro de cada uno de nosotros hay una multitud, sino porque estaba convencido de que su poesía creaba multitudes.
Esa estatura de mito es la que mantiene en vigor la marca Maiakovski: su poesía, hace mucho que dejó de influir en los poetas cercanos y lejanos. Hubo un tiempo en que ciertamente sí resultó influyente, aunque su voz era más bien la voz de la época, mucho mejor timbrada en otras voces que en la suya propia, otras voces que sin embargo no tenían la fuerza, la emergencia, la capacidad de influencia de la suya, pero que con el paso del tiempo se han revelado como más influyentes, más fértiles., de mayor alcance. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que la poesía de Maiakovski sea una verruga que le salió al personaje mítico: es más bien su médula, está oculta, bien protegida, pero es esencial para que el mito siga en pie, sin ella, el mito no sería más que un muñeco inflable, una figura de decorado que no guarda ninguna vida dentro.
Del poeta Maiakovski, el que más fuerza sigue irradiando es el joven atrevido de los cabarets del año 12, el 13, el 14 y el 15. Se suele considerar que luego, con la Revolución y la llegada al poder de Lenin, ese Maiakovski futurista cede su podio al Maiakovski político. Se equivoca el sentido de los adjetivos: es mucho más político el Maiakovski futurista de imágenes exageradas que el Maiakovski leninista, porque éste habla ya desde el poder, y por lo tanto no es más que un propagandista. El Maiakovski político es, oh paradoja de las paradojas, aquel al que luego acusaran de esteta. Por lo mismo que una minifalda hizo más por las libertades que la reunión en sótanos de tantos barbudos de los 60, el poeta que canta abiertamente la delicia del sexo, las ganas de bronca, el poeta que insulta y exalta a una farola, fue mucho más eficazmente político y convincente que el que cuenta los tractores que llevarán nuevas cosechas a los largos campos de Rusia y calle sin embargo los fusilamientos al amanecer. Ese mismo poeta político al que acusen de esteta los esbirros de Stalin, volverá, sin la insólita energía de su juventud, cuando necesitaba crear la marca Maiakovski, para atacar de nuevo al poder soviético, decirle a Stalin y sus burócratas, «no era esto», pero ya resulta menos convincente, porque la marca se ha dejado ensuciar por el crimen, y aunque el que juega a la contra y es abucheado por unos esbirros siempre nos caerá mejor que quien es aplaudido con aplauso comprado por el interés, tampoco es posible olvidar que Maiakovski estuvo en los dos sitios: en el del abucheado, pero también en el de quien da su visto bueno a una masa comprada para abuchear a alguien.
Hace 120 años que nació en una pequeña aldea georgiana Vladimir Maiakovski. Hizo muchas cosas: poemas, obras de teatro, guiones de cine, cientos de eslóganes, viñetas, reportajes, discursos para políticos,informes chivatos para la Cheka. Pero sólo practicó un género literario: el narcisismo. Es decir, su vida fue su obra, y como de cualquier vida, una vez transcurrida, lo que nos queda de ella, si contemplamos al hombre, son unas cuantas anécdotas, unos versos, unas imágenes. Gracias a que fue algo más que un hombre, a que se convirtió, sino en mito, como decía Ehrenburg, al menos sí en marca registrada, hoy Maiakovski es algo más, mucho más que el simple poeta que podía haber sido si no hubiera tomado la decisión heroica -e infame- de transformarse a sí mismo en su única obra.