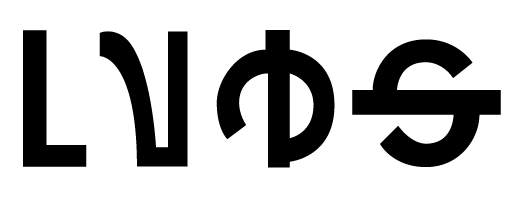Aula voladora de Melocotón Grande. Derechos humanos/ Filosofía nº325
Aula voladora de Melocotón Grande. Derechos humanos/ Filosofía nº325
Contra el odio, de Carolin Emcke. Título original: Gegen den Hass © F. Fistcher, Alemania, octubre de 2016. Edición española © Taurus, Barcelona, abril de 2017
En este contundente y brillante ensayo, la intelectual Carolin Emcke reflexiona acerca de las grandes cuestiones de la actualidad: el fanatismo, el racismo y la creciente desconfianza, por no decir hostilidad, hacia la democracia. Un alegato en defensa de la pluralidad de pensamiento, la tolerancia y la libertad. El odio es siempre difuso. Con exactitud no se odia bien. La precisión traería consigo la sutileza, la mirada o la escucha atentas; la precisión traería consigo esa diferenciación que reconoce a cada persona como un ser humano con todas sus características e inclinaciones diversas y contradictorias. Sin embargo, una vez limados los bordes y convertidos los individuos, como tales, en algo irreconocible, solo quedan unos colectivos desdibujados como receptores del odio, y entonces se difama, se desprecia, se grita y se alborota a discreción: contra los judíos, las mujeres, los infieles, los negros, las lesbianas, los refugiados, los musulmanes, pero también contra los Estados Unidos, los políticos, los países occidentales, los policías, los medios de comunicación, los intelectuales[1]. El odio se fabrica su propio objeto. Y lo hace a medida. El odio se mueve hacia arriba o hacia abajo, su perspectiva es siempre vertical y se dirige contra «los de allí arriba» o «los de allí abajo»; siempre es la categoría de lo «otro» la que oprime o amenaza lo «propio»; lo «otro» se concibe como la fantasía de un poder supuestamente peligroso o de algo supuestamente inferior. Así, el posterior abuso o erradicación del otro no solo se reivindican como medidas excusables, sino necesarias. El otro es aquel a quien cualquiera puede denunciar o despreciar, herir o matar impunemente. Quienes sufren este odio en su propia carne; quienes están expuestos a él, ya sea en la calle o en internet, por la noche o a pleno día; quienes deben soportar el uso de términos que encierran toda una historia de desprecio y de maltrato; quienes reciben esos mensajes en los que se desea su muerte o que sean víctimas de la violencia sexual o quienes directamente reciben ese tipo de amenazas; aquellos a quienes no se les conceden más que algunos derechos, cuyos cuerpos o cuyo tocado se denigran; quienes deben ir ocultos por miedo a ser agredidos; quienes no pueden salir de casa porque en la puerta los espera una multitud embrutecida y violenta; aquellos cuyas escuelas o sinagogas necesitan protección policial, todos los que son objeto del odio no pueden ni quieren acostumbrarse a él. Sin duda, el rechazo latente hacia quienes son percibidos como distintos o como extraños siempre ha existido. Y no necesariamente se ha manifestado en forma de odio. En la República Federal de Alemania casi siempre se ha expresado a modo de repulsa, fruto de férreas convenciones sociales. En los últimos años también se ha ido articulando, de manera creciente, cierta incomodidad respecto a un posible exceso de tolerancia: la idea de que quienes profesan una fe distinta, tienen un aspecto diferente o practican otras formas de amar deberían darse por satisfechos y dejar tranquilo al resto. Es un hecho probado la recriminación discreta, pero inequívoca, de quienes afirman que, con todo lo que se les ha concedido ya, los judíos, los homosexuales o las mujeres deberían estar contentos y guardar silencio. Como si en materia de igualdad existiese un techo. Como si las mujeres o los homosexuales solo pudieran ser iguales hasta cierto punto, del que no se puede pasar. ¿Completamente iguales? Eso sería ir demasiado lejos. Significaría ser… eso, iguales. Este particular reproche de falta de humildad va aparejado con el elogio soterrado de la propia tolerancia. Como si fuese un logro que a las mujeres se les permita trabajar… ¿y encima reclaman el mismo sueldo? Como si fuese loable que los homosexuales ya no sean criminalizados ni encarcelados. Esto merecería cierta gratitud por su parte, cuando menos. Que los homosexuales se demuestren su amor en privado está bien, pero ¿por qué tienen además que casarse en público? En lo que respecta a los musulmanes, la doble cara de la tolerancia se ha reflejado a menudo en la idea de que ellos pueden vivir entre nosotros con normalidad, pero que practiquen la religión musulmana ya nos gusta menos. La libertad religiosa se ha venido respetando, en especial si se trataba del cristianismo. Pero también, con el paso de los años, cada vez más voces se han alzado para decir que ya está bien de hablar de la Shoah. Como si el recuerdo de lo sucedido en Auschwitz tuviese fecha de caducidad, como los yogures. Como si reflexionar sobre los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo equivaliese a visitar un destino turístico para luego tacharlo de la lista de viajes pendientes. Pero algo ha cambiado en Alemania. Ahora se odia abierta y descaradamente. Unas veces con una sonrisa y otras no, pero en demasiadas ocasiones sin ningún tipo de reparo. Los anónimos, que siempre han existido, hoy van firmados con nombre y dirección. Las fantasías violentas y las manifestaciones de odio expresadas a través de internet ya no se ocultan tras un pseudónimo. Si, hace algunos años, alguien me hubiera preguntado si creería posible que en esta sociedad se volviera a hablar así, lo habría descartado por completo. Para mí era absolutamente inconcebible que el discurso público volviera a embrutecerse de este modo y que las personas pudieran ser víctimas de un acoso tan desmedido. Es como si las expectativas convencionales sobre lo que debe ser una conversación se hubiesen invertido. Como si los estándares de convivencia se hubiesen vuelto del revés: como si quien considera el respeto a los demás como una forma de cortesía, tan sencilla como incontestable, debiera avergonzarse; como si quien niega el respeto al otro, es más, quien profiere insultos y prejuzga a voz en cuello, pudiera enorgullecerse de hacerlo.