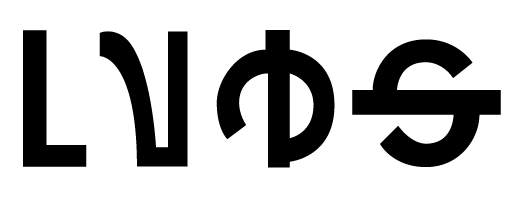Los valientes duermen solos nº365
¡Bruja, más que bruja! (1977), de Fernando Fernán-Gómez
« ¿Cuántas películas malditas caben en la vida de un director? No hace tanto, en julio del año pasado, los cines se despertaban de un sueño de medio siglo. De repente, el espectador descubría El mundo sigue, la película que Fernando Fernán-Gómez rodó a mediados de los 60 prácticamente en silencio y de espaldas a gustos, dictados y desarrollismos. ¡Bruja, más que bruja! es otra cosa. Maldita como la anterior, pero por motivos diferentes. Quizá opuestos. Si aquélla era el relato turbio de una España esencialmente turbia; ésta quiere ser el escenario desde el que representar quizá la esperanza de un tiempo nuevo. Eso o lo contrario. Estrenada el año en el que España votaba tras la muerte de Franco, la película es desde el primer segundo un golpe de impertinente aire fresco. «Es casi una película de lujo, pese a su pobreza, porque está hecha con toda la libertad», manifestó entonces su director.»
La película arranca -además de con una vistosa y libérrima falta de ortografía- con un preludio musical en el que ya se anuncia el grado de demencia que se propone alcanzar. El montador es presentado con una alocada sucesión de imágenes sin sentido, el vestuario con el desnudo de Emma Cohen y el director con el propio Fernán-Gómez a punto de recibir un hachazo en la frente. Escrita en colaboración con Pedro Beltrán, la idea era confeccionar una zarzuela que fuera a la vez la escandalosa refutación de todo el género chico. Se trataba, por tanto, de componer un artilugio que fuera a la vez una exaltación y una negación de los tópicos. «Pensábamos que podía funcionar como melodrama rural tradicional y como una parodia del mismo», comentaba el propio Beltrán. ¡Bruja, más que bruja! cuenta la historia de un adulterio hundido en lo más agreste del alma castellana. En un pueblo sin asfaltar (en todos los sentidos posibles), la bella lozana interpretada por Emma Cohen se casa con el rico del pueblo (Fernán-Gómez) sin atender a su deseo evidente por el mozo al que da vida Paco Algora, desde hace tiempo en la capital por eso del servicio militar. Cuando éste vuelva, dará comienzo un atrabiliario melodrama con cantables (muchos ininteligibles) en el que cabe todo: desde la brujería (aquí, una estelar Mary Santpere) al asesinato, pasando por la más disparatada escena de amor entre sacos de harina que ha visto el cine. Todo él. «Era una acumulación de grosería, desfachatez y zafiedad… Se trata de esperpento puro», zanjaba Beltrán. Juan José Daza, el productor de todo esto, recuerda la primera vez que oyó hablar del proyecto: «Fernando me comentó que venía dándole vueltas a una producción muy loca para la que no encontraba nadie que le prestara dinero. Me pareció una provocación». Daza, que se dedicaba a la exhibición, no se lo pensó dos veces y puso sobre la mesa lo que, más o menos, hacía falta. Con 12 millones de pesetas se apañaron cuatro semanas de rodaje en el pueblo madrileño de San Agustín de Guadalix. En taquilla, no fue ni bien ni mal. «Cubrimos gastos», recuerda Daza tras admitir que le costó vender la película: «Los que esperaban una zarzuela al uso se iban escandalizados y los que buscaban otra cosa más intelectual no acertaban a ver más que una zarzuela». De hecho, de las 23 películas que ha firmado Fernán-Gómez, sólo La vida por delante (1958), La venganza de Don Mendo (1961) y Mi hija Hildegart (1977) han resultado rentables. Cuenta el productor que el 10% del presupuesto se lo llevó la escena final: una orquesta en mitad de la nada que interpreta la música de Carmelo Bernaola. La idea era que esta secuencia cerrara un arco figurado que había tenido su presentación justo al inicio de la película. Esta escena perdida (no se llegó a rodar por demasiado costosa) colocaba a los intérpretes en un teatro abarrotado y con el público en pie. Se trataba de poner en primer plano el carácter de representación de la propia representación de lo que iba a contemplar el espectador. Es más, ante el éxito evidente, en un momento de la cinta una romanza del galán se repite como un simple bis. «En este país, hasta el 23-F, puede ser un drama rural», comentaba Beltrán. Y, en efecto, ahí reside el poder subversivo y nada inocente de la palmaria astracanada que es ¡Bruja, más que bruja! Por un momento, en las palabras cantadas del juez que afirma «No he entendido una palabra, pero tengo que juzgar igual» uno cree adivinar resumido el espíritu de una época fundamentalmente confusa, a la vez trágica, agria y cómica. Hablamos del 77, de la Transición. España se despertaba a un tiempo de libertad y se descubría incapaz de entender una palabra, atrapada en la extraña representación de un sueño que al mismo tiempo era escaparate de una pesadilla. Y en medio, una película ferozmente moderna por salvajemente tradicional, anarquista a fuerza de conservadora, posmoderna por rural, revolucionaria de puro reaccionaria .¿Cuántas películas malditas caben en la filmografía de un director? Vayan sumando.
Un bohemio sabio y visionario: Por Carlos F. Heredero. / «He tenido yo la suerte y la picardía de que el bohemio Beltrán haya aromado con sus esencias mis artesanos trabajos en El extraño viaje, ¡Bruja, más que bruja! y Mambrú se fue a la guerra, películas de las que muchos ignoran incluso el título, pero ante las que se han quitado el sombrero, o la gorra o la boina, los cabales, aunque me esté mal el decirlo. Y se quitaban las dichas prendas por él, por Pedro». Son palabras escritas por Fernando Fernán-Gómez en el prólogo que redactó para el libro Pedro Beltrán. La humanidad del esperpento, publicado en 1988 por el firmante de estas líneas, y editado por la Semana de Cine Español de Murcia, aquel memorable festival que dirigía Joaquín Cánovas y que fue el primer certamen que dedicó un homenaje a Perico. Ahora resucita la figura de este irrepetible hombre de cine con la feliz reposición de ¡Bruja, más que bruja!, una película que surge de una idea y de un proyecto de aquel entrañable humanista versado en los más insospechados saberes. Bailarín de claqué (se presentaba como «Pierre Trambel, bailarín excéntrico»), torero de salón, cantante de zarzuela, dramaturgo casi desconocido, actor de revista, humorista y caricato (para sacarse el carnet de la especialidad llegó a examinarse en un circo Price totalmente vacío), era también un experto flamencólogo y a la vez erudito en las artes de la tauromaquia (fue íntimo amigo de Antonio Bienvenida y de muchos otros diestros, a los que acompañaba por las sastrerías de toreros), lo que le permitió asesorar a Francesco Rosi en El momento de la verdad (1965) y en Carmen (1983). Autor de vitriólicos y tiernos poemas que nunca escribió (se los sabía de memoria y los recitaba a sus amigos), fue el más bohemio de todos los bohemios en el Madrid de los 50 («Éramos peripatéticos: hablábamos sin parar: de literatura, de poesía, de teatro…»). Amante de la oratoria, actor de teatro y también de cine (en múltiples cameos y personajes secundarios), lector de Cervantes, Gogol y Dostoievski, era partidario de tener siempre «medio culo en la calle y otro medio en la biblioteca, pero las dos cosas al mismo tiempo». Admirador de Manuel Azaña y republicano de corazón, pensaba que nos habría ido mejor con el ilustrado Bonaparte que con Fernando VII. Su obra, que se tiñe con los más afables perfiles del esperpento, recoge la herencia de Valle Inclán y de Quevedo, pero carece de los perfiles negros y misóginos del esperpento azconiano. Su sincera querencia por la zarzuela no le impidió darle la vuelta y exprimir -en términos paródicos- su vertiente más castiza en El extraño viaje (Carlos Larrañaga cantando a su novia una romanza de La canción del olvido) y, sobre todo, en ¡Bruja, más que bruja!, una «zarzuela rural contra el machismo» que se anticipa -por su tratamiento posmoderno y distanciado del género- a la mucho más inocente reinterpretación de La revoltosa de Almodóvar en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980). ¡Ahí es nada, descubrir a Perico Beltrán como adelantado de la Movida madrileña!